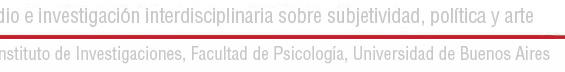“No podemos asegurar que en un mundo transformado por la ciencia y por el discurso del capitalismo el padre conserve todavía un estatuto trágico. Es un padre que nos resulta conocido: el estatuto del padre moderno es el del padre humillado (…) al que se le pide únicamente que sea un trabajador aplicado”
LAURENT, E: (1991) Hay un fin de análisis para los niños.
“Hoy lo que tenemos en común no es el lazo social, ni el lazo político, ni el religioso, sino nuestro cuerpo, nuestra biología. Hemos transformado el cuerpo humano en un nuevo dios: el cuerpo como última esperanza para definir el bien común”
LAURENT, E: (2008) Hemos transformado al cuerpo humano en un nuevo Dios
… incluso nuestro parentesco y nuestras decisiones aquellas que nos constituyen como sujetos. El segundo epígrafe claramente podría serviros de primer párrafo de este escrito. Así lo hemos tomado. De modo que, tal como es presentado, puede confundirse con nuestro texto así como el espectador del corto queda por un instante confundido cuando éste se inicia respecto de la temática que allí se presentará.
Imágenes difusas. Una gota de sangre recorre la pantalla. Una aguja pinchando un trozo de cuerpo. De fondo el relato de un partido de fútbol. Cualquier evocación al mundial ´78 y al Proceso de Reorganización Nacional queda enseguida invalidada cuando finalmente puede verse el producto de las escenas anteriores: un tatuaje en un brazo de un cuadro de fútbol, Chacarita Juniors. Una hinchada en la tribuna y el título Lo llevo en la sangre cambian categóricamente la perspectiva inicial. O por lo menos eso parece…
Un padre orgulloso por su hijo le dice a un grupo de hombres sentados a la mesa de un improvisado bar: “debuta el sábado contra Atlanta carajo!”. La alegría desborda allí y también en el seno familiar. Otro padre entra en escena, el abuelo del debutante quien anuncia: “el sueño de tres generaciones de la familia Seminenga se cumple con vos, vas a jugar en la primera de Chacarita”. No puede dejar de resonarnos aquí la formulación lacaniana de 1967 respecto de la necesariedad de tres generaciones para situar una transmisión, para que algo de una transmisión sea posible [1]. Y si acaso la cadena no ha quedado bien armada para el espectador, la mirada orgullosa de Mario –el padre del joven- a una foto de su infancia, en la que él se encuentra en los brazos de su madre y su padre, cierra ese círculo. El orgullo masculino de una transmisión lograda se comparte con la madre, se presenta a la mirada de la madre y nos reafirma la línea paterna de una familia: los Seminenga.
Un cambio de escena nos sitúa en el examen médico de rutina para el ingreso al club. Allí –durante la charla entre el padre y el médico especialista- aparece un último requisito para la obtención del apto: el A.F.A.F. Un análisis que será decisivo para la incorporación al plantel del club y para el desenlace de la historia. Un análisis de sangre que revela el factor de adhesión futbolística. Un nuevo desarrollo tecnológico traído de Europa por el mismísimo presidente del club.
Un nuevo avance de la ciencia sobre el cuerpo que, como el ADN, verifica parentesco a partir de la sangre, es decir, determina lazos consanguíneos al estudiar elementos genéticos que se transmiten de generación en generación. Aquí lo inédito es que los lazos rastreados son los de adhesión futbolística o eso creemos.
Al oír la indicación: análisis de sangre Lucas se paraliza. Mario ofuscado le dice al médico que no es necesario realizarlo, que no hay dudas de que toda su familia es de Chacarita, pero el médico lo calla aduciendo que él es ajeno al discurso de la ciencia, que él no ha estudiado medicina y que deje ese terreno a los expertos.
A solas el padre tranquiliza al hijo “mira si nos van a decir a nosotros de que club somos”. No obstante ante la huída de Lucas, asustado por el pinchazo requerido, el padre persigue al joven que ha escapado hacia la calle para que regrese a realizarse el estudio. El retraso ocasiona un azaroso encuentro con el presidente del club. De nuevo el padre orgulloso recuerda el debut de su hijo y los lazos de su familia con el club desde su inicio. Es que el propio padre de Mario contribuyó con los tablones de una de las tribunas del estadio! El presidente confunde su presencia en el lugar y le agradece por adelantado la donación de su sangre para un jugador lesionado diciendo de un hincha de Chaca para otro. En la jerga barrial diríamos lo abrochó.
De un modo curioso el montaje del corto abrocha, emparenta a las generaciones, por vía paterna, a través de la sangre. Así mientras al nieto le es extraída una muestra por una exuberante enfermera que lo alienta en su debut, el padre en manos de un enfermero poco amigable llena su bolsa de sangre para la donación requerida por el presidente. Por último el abuelo que entretanto teje cestos de mimbre, se pincha un dedo tras la distracción producida al oír la noticia en la radio del debut de su nieto. Tres generaciones unidas, enlazadas por la sangre, pero ¿sólo por eso?
Llegan los resultados y advertimos que no sólo ha sido examinada por la ciencia la sangre de su hijo sino también la suya propia. El análisis revelará así lo inesperado: Mario es hincha de Atlanta. Ante el resultado adverso inmediatamente se produce su expulsión del club. La certeza paterna del inicio se derrumba ante un nuevo reordenamiento por la ciencia –parafraseando a Jacques Lacan diremos en que se producen las agrupaciones sociales- que paradójicamente emerge en el seno del club barrial. Como corolario de la universalización de esa técnica, el A.F.A.F. vemos surgir la segregación [2]. No podemos dejar de señalar que no se trata de cualquier adhesión futbolística la que es expulsada y es que en la jerga futbolística se recuerda constantemente en los cánticos al hincha de Atlanta su origen judío.
Indignación primero, negación después conducen a una revelación que no puede ya callarse. El padre de Mario vuelve a tomar la palabra, para revelar un secreto familiar “Mario carajo, te quiero contar una cosa que nunca te dije. Mamá era de Atlanta. Toda la vida fue de Atlanta, vos sabes como la amaba, tan dulce, tan bella. Ella por nosotros le tuvo una enorme simpatía a Chaca, por eso lo mantuvimos en silencio. Ahora por la ciencia, por el examen de sangre se descubrió todo. Perdóname querido”. Nuevamente entra en escena la foto familiar. Ahora nos anoticiamos que el tatuaje del inicio era de Mario. Que la sangre en juego era la suya, que ese cuerpo marcado era el de él y que la filiación cuestionada no era la de su hijo sino la propia.
El cuerpo hace su aparición en lo real como malentendido. Si el cuerpo es fruto de un linaje lo es justamente porque transmite ese malentendido [3], y eso es el principio de familia [4] o el principio de una familia.
La historia vira, no hay reproche alguno al padre. Retomemos aquí nuestro segundo epígrafe. Y es que declinada la función del padre en la actualidad –no enlazada a la problemática de la autoridad o a los emblemas paternos ligados a la ley, sino en relación con el amor- sólo se le pide que sea un trabajador aplicado ¿a qué?’ al discurso capitalista. Un discurso que no quiere saber nada de lo imposible. Y si el discurso capitalista elimina la barrera de la imposibilidad estructural, se entrevé aquí un horizonte con nuevos programas o modos de reprogramar al cuerpo, no ya para intentar leer el mapa genético y reparar una falla, sino para escribirlo, con la pretensión de hallar un modo de escritura para aquello que no la tiene porque no la no hay: “la relación sexual”. En este contexto aparece como posible “dar el matema de la reproducción, dar la fórmula significante” [5]. Aquella que señalaría la filiación futbolística pero que, a su vez, determina la fórmula de la cadena en que se produjo el hincha. No obstante, nada puede decirnos del amor, del amor que se pone en juego entre un hombre y una mujer.
Ciertamente el discurso de la ciencia forcluye al sujeto. Así vemos como Mario es transformado y prescribe en él aquella vestimenta característica del hincha de Chaca dando lugar a la del cuadro señalado por la ciencia como el adecuado: Atlanta.
Llega el día del partido. Un abrazo entre un padre y un hijo. Ellos son otros. Sin embargo hay algo de la memoria del cuerpo que no se extingue: el padre orgulloso que despide a su hijo camino al debut: “rómpela, hijo, rómpela”. Luego se pone el gorro de Atlanta y se dirige a la cancha pero por otro camino. Ya en la cancha nuevamente el padre mira orgulloso al hijo y lo alienta: “Vamos, vamos!”, ese es su secreto.
Pero el entorno lo captura, o las identificaciones. Aquellas que sostienen al sujeto en su existencia [6], hacen su aparición ante el primer gol de Atlanta. Mario grita enardecido y su hijo ve azorado esa transformación. Una caída de Lucas y los insultos entre hincha y jugador inundan las siguientes escenas. Finalizado el encuentro deportivo otro encuentro se produce fuera del estadio: el del padre y el hijo. El padre toma la palabra: “todo bien papá, jugaste bien hijo, al pedo, pero jugaste bien. Está todo bien hijo”. Y se dirigen juntos suponemos que rumbo a la casa familiar.
Si hablar una lengua es dar testimonio sobre una familia, si la lengua crea parentesco [7], Mario, quien ha aprendido la lengua materna, el que la ha encarnado, no hace más que eso –aunque porte en su cuerpo una insignia paterna, marca de la barradura que la madre se ha ocupado de trasmitir con su silencio y simpatía, pero por sobre todo por y con amor-, hablar la lengua que uno habla que no es otra cosa que cosa de familia. Así nos habla de su familia y del secreto que los une.
Una cosa más, aunque hemos acercado este relato con nuestra reciente historia de terrorismo de estado, en este punto deben separase. Mario no es privado de la lengua materna, ni de las marcas que ella deja y por las que deberá responder -él responde con su cuerpo por dicha decisión, responde por el malentendido que lo constituyó como…¡hincha de Chaca!-. Se sustrae una y otra vez del discurso de la ciencia que ha intentado capturarlo, buscando reprogramar su cuerpo acorde con un saber sobre el origen, sobre su origen. Mientras que en la apropiación, el terrorismo de estado si priva al sujeto de las marcas aportadas por la lengua y que establecen parentesco. Los niños apropiados fueron violentamente desaparecidos de una cadena generacional para ser incluidos, de igual modo, en otra sin explicación alguna procurándose, de este modo, una nueva descendencia a partir de la renegación del origen.
Finalmente, se trata aquí de las cosas de familia, de la familia Seminenga, aquello donde la ciencia se detiene, a veces: el Sr. Seminenga hincha de Chaca, lo hacía con una hincha de Atlanta. Y Mario proviene de allí. Como señala Jacques-Alain Miller: “… la familia… está esencialmente unida por un no dicho ¿qué es ese secreto?, ¿qué es ese no dicho? Es un deseo no dicho, siempre un secreto sobre el goce: de qué gozan el padre y la madre” [8]
Referencias:
DOMÍNGUEZ, M. E. (2008): La memoria: una política del cuerpo. Inédito.
LACAN, J.: (1964) Seminario 11: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, Buenos Aires, Editorial Paidós, 1992.
LACAN, J.: (1967) “Proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la escuela” (versión escrita). En Momentos cruciales de la experiencia analítica, Buenos Aires, Manantial, 1987, 7-23.
LACAN, J. (1967): Discurso de clausura de las Jornadas sobre las psicosis en el niño. En El analiticón. Psicoanálisis con niños, Publicación de la fundación del campo freudiano, Paradiso, Barcelona, 1987, 5-15.
LACAN, J.: (1972) El saber del psicoanalista. Inédito.
LACAN, J.: (1980) Seminario 27: Disolución. Inédito. Clase del 10-06-1980.
LAURENT, E: (1991) Hay un fin de análisis para los niños. Colección Diva, 1999.
LAURENT, E: (2008) Hemos transformado al cuerpo humano en un nuevo Dios. En Diario La Nación, 9 de julio de 2008. http://www.lanacion.com.ar
LO GIÚDICE, A.: (2005) Psicoanálisis: restitución, apropiación y filiación. Centro de Atención por el Derecho a la Identidad, Buenos Aires.
MILLER, J. A. (1993): “Cosas de familia en el inconciente”. En Lapsus, Revista de Psicoanálisis Nº 3, Valencia, 1993, 335-347.